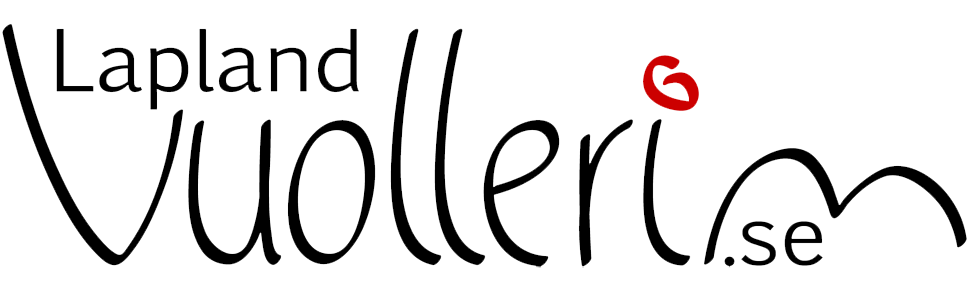(Cenando de casa en casa).
Los últimos matices de luz resplandecían en el horizonte cubriendo el firmamento con el manto rosa del atardecer. Era primavera. Después de un emocionante viaje hacia el círculo polar y varias experiencias inolvidables, nos encontrábamos todos juntos, alrededor de una gran mesa marrón, cubierta de una fina tela color naranja, con vasos y cubiertos dispuestos estratégicamente sobre ella. Uno que otro comentario divertido salía a la luz en medio de toda una amalgama de idiomas diferentes y culturas distintas. Las risas invadían la estancia y el júbilo enterraba cualquier antigua zozobra interna en cada uno de los asistentes. Sencillamente, el cuadro era el de una cálida y gran reunión familiar.
Nos disponíamos a disfrutar de la cena luego de haber degustado de un exquisito plato de entrada en la primera casa. Algunos habíamos viajado en deslizador de pie por las estrechas calles de la villa. Otros habían preferido caminar y conversar al unísono. Ya en el interior del hogar, el sonido del vino, que alguno de los presentes vertía en el interior de una inmaculada copa de cristal, se unía a la algarabía natural de los invitados y anfitriones. Ese carmesí de aquel fragante vino… su consistencia, su olor, trajeron remembranzas de nombres y lugares, atribuidos probablemente a alguna vieja lectura acerca de celebraciones paganas en memoria de Baco y otros recuerdos referentes a los primeros festejos humanos.
Remembré frases sueltas y algunos datos interesantes. Aquel texto describía cosas como que el ser humano siempre había convivido en sociedades, desde los primarios y pequeños grupos o asentamientos hasta las grandes y complejas civilizaciones. Desde mucho antes del comienzo de la historia de la humanidad, un período anterior a la aparición de los primeros homínidos y australopitecos, hasta la aparición de los primeros homo sapiens hace más de 160000 años, el sentido de grupo había estado presente como el fundamento esencial de la existencia del individuo. Nuestras raíces históricas nos han dado la pauta de que la necesidad de estar como un conjunto, se encuentra innata en el ser humano desde tiempos inmemorables y que durante el transcurso de los siglos hemos construido una semiótica individual dentro de un medio social.
Alguno de los invitados comentaba sobre alguna divertida experiencia, sobre un trineo impulsado por perros husky siberianos, en medio de un safari en la Laponia, cerca de Vuollerim. Comíamos alegremente aquellos deliciosos manjares de la cocina típica de la región. Los filetes cortados delicadamente y cubiertos por una salsa, especialidad de la casa, se exhibían sobre la mesa para quienes desearan comer un poco más. Sabíamos que no bastaría una simple porción.
Mientras me llevaba un bocado perfecto a la boca, compuesto de un poco de croquetas de zanahorias, ensaladas con salmón y caviar y un trozo de filete y salsas de frutas, pensaba en el origen de las primeras celebraciones. Seguramente ellos habían comenzado a sentir la importancia de solucionar apremiantes problemas de grupo y de determinar el mejor momento para la caza y la pesca, de conocer con exactitud las épocas de siembra y recolección y el tiempo de desplazamientos y viajes. Con esto surgió una emitente curiosidad por la observación del día y de la noche y por la conducta de la naturaleza, las estrellas y el firmamento. El hombre había comenzado a crear un lenguaje alrededor de estos primeros indicios de la astrología y había otorgado importantes significaciones a estos hechos que aludían a dioses, deidades y demonios; a quienes tenían que rendir culto, adorar y venerar.
El convidante tenía la botella en la mano y vaciaba las últimas gotas del contenido dentro de la última copa restante. Empero, yo no dejaba de pensar en los primeros grupos de homo erectus, del período paleolítico, sentados alrededor de una fogata ya controlada por ellos, probablemente bebiendo agua en vez de cerveza o vino.
Fue inevitable no pensar en el postre de la siguiente casa. Tenía deseos de algo dulce, delicioso después de tremendo festín. Pensaba en un postre con moras silvestres o moras de invierno, con vainilla o chocolates, con merengue. De esa manera, mientras me llevaba la copa de vino rojo hacia la boca, reflexionaba, sobre todo, en lo que hablarían todos los asistentes, en medio de uno de los primeros festejos de cumpleaños en la antigua Grecia, en donde se encendían velas para el cumpleañero con el fin de proteger a los demonios que cuidaban de él. En ese tiempo no era tan importante la torta, sino las velas. Particularmente, prefiero la torta.
Una de las invitadas rió de repente, un poco sonrojada por los calores de la bebida, mientras yo pensaba también en los primeros bacanales estrictamente femeninos, introducidos en Roma en el año 200 a.c en nombre del dios Dionisio.
Cuando me encontraba desempolvando aquellos antiguos recuerdos de mi cabeza, provenientes de precedentes lecturas, irrumpió, de pronto, el sonido agudo de los golpecitos de una cuchara contra una copa de cristal. La persona que había organizado la reunión agradecía a los invitados por haber asistido y a los anfitriones por las delicias preparadas. Una de las personas tomó un acordeón y dedicó un par de canciones a los presentes, seguramente como lo hacían desde la antigua Mesopotamia, o desde la Grecia o Roma antiguas. Quién sabe, incluso como desde la prehistoria.
Al finalizar la canción, yo todavía mantenía el compás de aquellas melodías que sonaban en mi cabeza. Todos aplaudían y reían porque sabían que la fiesta continuaría. Poco después la organizadora se dirigió hacia todos los presentes y dijo de una manera determinante: “nos espera una sorpresa más. Vamos a comer el postre a la tercera casa!”